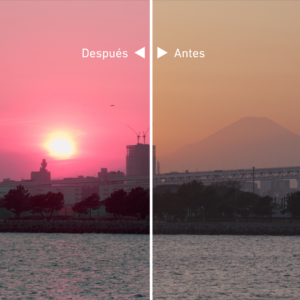Lo dejamos entre ríos y balsas después de Pipa, y camino de Joao Pessoa la cosa sigue igual. A mi y a Ona nos encanta encantarnos en cada playita y en cada rio que nos cruzan los balseros como si fueran gondoleros de una Venecia selvática.
Incluso nos gusta esperarles durante el contundente retraso que llevan sobre el horario “previsto”, el paisaje no es el mismo que el del trasbordo de Paseo de Gracia y ya sabemos que Brasil tiene otro ritmo, así que conseguimos un coco al que sorberle toda el agua y “sufrimos” la espera.
La bossa-nova sigue con un tranquilo pedaleo bajo el arcoíris que deja alguna tormenta rebelde que da el contrapunto a los cocoteros, el sol, las playas y algunos campos de caña que empiezan a saludar.

Las grandes plantaciones de cocoteros cada vez son más protagonistas. Ona parece una bicicleta en miniatura al lado los espigados jefes del coco que se adueñan del caminito a Lucena, un pequeño pueblo antes del rio de Joao Pessoa, donde pasaré unos días resistiéndome a pisar la gran ciudad.
Lucena es justo lo que buscamos, calma, mar, amistades, paseos entre mato y acantilados, iglesias abandonadas ocupadas por arboles gigantes que recuerdan a Barbol, el famoso árbol Ent de “El señor de los anillos”, tiempo detenido, couchsurfers entrañables y prisa ninguna…

En estas “no ciudades” los transeúntes son pastores a caballo y los coches sus vacas pastando cerca del mar donde descansan las barquitas pesqueras llamadas Jangadas, que alguna madrugada asaltarán los arrecifes en busca de pesca.
Joao Pessoa
Mas tarde que temprano toca pasar por Joao Pessoa, donde de nuevo se repite el baile de algún tramite imposible fuera de babilonia y el tesoro de las personas que conoces y las experiencias que te brindan tratándote como si fueras un primo lejano que está de visita. Guitarras, cachorros, risas, cenas… todo está genial, pero el asfalto me invita a seguir mi camino de regreso a las rutas verdes y doradas rumbo al siguiente monstruito, Recife.

El trayecto hasta Recife, se basa en ir saltando entre calitas paradisiacas y bananeros, ya no recuerdo cuantas veces abrí la boca alucinado al descubrir esos rincones solitarios y anónimos de postal como si fuese el primer explorador que llegó hace eones… Lujos de nómada, gasolina de la aventura.
Dejo Olinda, que precede a Recife, para después y me lanzo pedaleando despistado por la costanera urbana saludando como siempre a todo el mundo y charlando o siendo entrevistado por algún curioso personaje curioso, hasta que me topo con un cartel que me despierta de repente.
“Peligro, zona de ataques de tiburón”, quería creer que era una leyenda, pero no, en Recife el baño es arriesgado, hace años modificaron sus fondos marinos para facilitar el paso de grandes barcos al puerto y desplazaron el hábitat de los tiburones hasta la misma playa. Parece voy a aparcar el surf durante un tiempo.

En Recife me espera Wellington, amigo al que conocí en Fernando do Noronha durante la travesía del Atlántico en velero meses atrás. En su acogedora casa hablamos del surf en la época pre-tiburones y disfrutamos de familia, parrilla y la visita aplazada a Olinda.
Olinda para mi definiría perfectamente esa sensación agridulce que me dejan las ciudades. Tiene rincones preciosos, una mezcla de arte, historia y cultura moderna entrañable. Pero también, polución, caos, decadencia.
No tengo problema en digerir la mezcla entre edificios coloniales y grafitis, pero no me gusta la de playas paradisiacas y basura en la arena, ni tampoco la de riqueza turística y abandono de infraestructuras. Una lastima no poder conciliar las dos cosas. Suerte que las amistades y experiencias ponen la tirita a la herida que me producen las grandes ciudades.

Tras una semana “Recifeando”, Ona y yo saltamos un puente rumbo al sur en busca de unas aventuras entrañables, sorpresas y olas sin tiburones que nos esperan. Os lo cuento en el próximo capitulo… 😉